«Esto no termina. Esto nunca termina». Así acababa la novela de Günter Grass, Al paso del cangrejo. La frase se refería al nazismo y su memoria histórica, a los que, como en casos anteriores, volvía el escritor. Y tenía razón. El escritor Norman Ohler, que acaba de publicar en Crítica El gran delirio (Hitler, drogas y el III Reich), su primera obra de no ficción, es la prueba de lo alargada que es la sombra de esa memoria histórica. Ohler abre su libro reconociendo la osadía («tiene algo de forzado, casi ridículo») de intentar presentar algún aspecto nuevo sobre el asunto. Pero lo cierra con un breve epílogo en el que un gran experto en la materia, Hans Mommsen, nieto del gran historiador de Roma, reconoce el mérito del autor por «haber revelado sin miramientos la otra cara de la estrategia militar alemana».
Esa otra cara se encontraba en unos archivos desperdigados entre Alemania y Estados Unidos, y mal ordenados, en los que la joya de la corona eran los papeles del médico personal de Hitler, Theo Morell, un personaje que, por sí solo, merece otro libro, preferentemente una novela, una de esas basadas en hechos reales.
Lo que guardaban esos archivos era la prueba del uso masivo de drogas por parte del ejército alemán y de su jefe supremo. Nada que no se hubiera hecho siempre, pero que los nazis, como en casi todo lo que hicieron, llevaron a un extremo justamente delirante. La gran paradoja, la gran mentira, está en que los nazis llegaron al poder envueltos en la bandera de la pureza en muchos aspectos, no sólo el racial, como enemigos de unas drogas que identificaban con los judíos. Enseguida empezaron a consumirlas compulsivamente, llegando Hitler concretamente a convertirse en politoxicómano.

Las necesidades de la guerra y una cierta edad de oro de la farmacopea se aliaron para que los estimulantes corrieran como corrió la sangre en los campos de batalla. Adelantemos una conclusión: ¿fueron las variadas drogas que tomó Hitler a un ritmo ascendente responsables de sus decisiones erróneas? «Las drogas no cambiaron a Hitler, pero sacaron lo que él llevaba dentro, el delirio que siempre tuvo fue potenciado por las sustancias que tomaba», dice Norman Ohler en línea con lo que decía Baudelaire, que si un tratante de ganado se drogara en sus alucinaciones habría vacas.
Las desavenencias con sus generales, así como la desconfianza mutua, eran antiguas. Pero cuando el retroceso de las tropas era inocultable y los generales recomendaban una retirada prudente, el delirio de Hitler se veía reforzado por una euforia artificial (provocada por un producto como el Eukodal, más fuerte que la heroína, «su primo hermano farmacológico») que le llevaba a exigir a sus soldados una resistencia imposible a esas alturas y, por tanto, suicida. «Hitler no estaba en la realidad y esa fue la catástrofe de los últimos nueve meses».
Una de las muchas pruebas de su ausencia de la realidad fue el entusiasmo que mostró la mañana del día D (6-VI-1944) cuando ya se conocía el masivo desembarco en Normandía. Entre la labor del famoso espía español Garbo y sus propios chutes, Hitler seguía pensando que lo de Normandía era una maniobra de distracción y que el verdadero desembarco se iba a producir donde él esperaba.
Es verdad que, unos años antes, cuando empezó la guerra, el efecto de las drogas tuvo efectos mucho más favorables. En Polonia, en Bélgica y en Francia, los soldados alemanes, bien puestos de metanfetamina, experimentaron un subidón en toda regla. En cierto modo, la famosa guerra relámpago, el avance imparable por esos territorios no se explica sin la euforia de los soldados, su capacidad de resistencia a las caminatas o al sueño.
Hay incluso un capítulo en esa primera parte de la guerra, uno de los más conocidos y misteriosos, el sorprendente parón de los tanques alemanes cuando podían exterminar o hacer prisioneros a centenares de miles de soldados aliados en la ratonera de Dunkerque, del que Ohler da también una «interpretación farmacológica».
La decisión tuvo que ver con la competencia entre las armas alemanas, y de nuevo con la desconfianza de Hitler hacia los generales de su ejército. Göring, al que sus conmilitones llamaban Möring por su dependencia de la morfina, quiso matar dos pájaros de un tiro: halagar al Führer frente a sus generales y hacer que el tanto de la victoria en Dunkerque se lo apuntara la aviación, bajo el mando del propio Göring. El caso es que la aviación no pudo realizar convenientemente la tarea, los tanques llegaron tarde y la mayor parte de las tropas británicas (con algunas francesas y canadienses) realizaron un brexit muy oportuno que les salvó la vida y ayudó a ganar la guerra.
Aunque en la entrevista se muestra más prudente, en el libro sugiere que la decisión de Möring estuvo respaldada por la euforia de la morfina. «No puedo asegurar que la hubiera tomado esa mañana», dice Ohler, «pero, desde luego, Göring tomaba morfina regularmente».
Pese al desliz de Dunkerque, la suerte de la guerra siguió siendo favorable para unos alemanes a los que nada parecía detener. Un par de años después serían Stalin y sus generales, entre ellos el general invierno, los encargados de hacerlo. Las drogas, entonces, cumplieron un papel parecido y distinto a la vez. De nuevo, se trataba de soportar largas caminatas y falta de sueño; pero ahora no por el entusiasmo del avance y la victoria, sino para sobrellevar el peso de la derrota.
Hitler, que empezó a tomar drogas para calmar sus propios achaques de salud, tuvo también su momento crítico a raíz del atentado sufrido en 1944. Las heridas y la paranoia le llevaron a exigir a su médico Morell, un verdadero camello a esas alturas, que subiera las dosis. Morell, personaje esencial en esta historia -Ohler dice que es imprescindible pasar por él para llegar a Hitler- cumplió a satisfacción, superando el cóctel de hormonas, esteroides y vitaminas que su jefe venía tomando.
Claro que el comportamiento del médico no fue altruista. Además de la imposibilidad de negarle nada al Führer, Morell sacó buena tajada de sus servicios. Entre otras cosas, se hizo a un precio irrisorio con la fábrica checa Heikorn que había pertenecido a unos judíos, ese negocio tan habitual entonces. «Llegó a crear», dice Norman Ohler, «un imperio farmacológico de un solo hombre». Morell protagoniza también lo que el propio Ohler considera «la parte más loca del libro», cuando en Ucrania se hizo con el monopolio de los restos (sangre, glándulas, órganos y huesos) de los animales sacrificados en el matadero central del país. Con esos restos fabricó sustancias dopantes o esteroides, preparados nutritivos; una «industria organoterapéutica» que fue una mina de oro desde el punto de vista empresarial. Las drogas, en fin, fueron una parte esencial del esfuerzo de guerra nazi. «Al final, cuando escasean los recursos y sólo se puede producir lo esencial para continuar la guerra, se siguió produciendo pervitina», la metanfetamina que fue la droga por excelencia de los soldados alemanes.
Vía | El Mundo
Vía | El Mundo

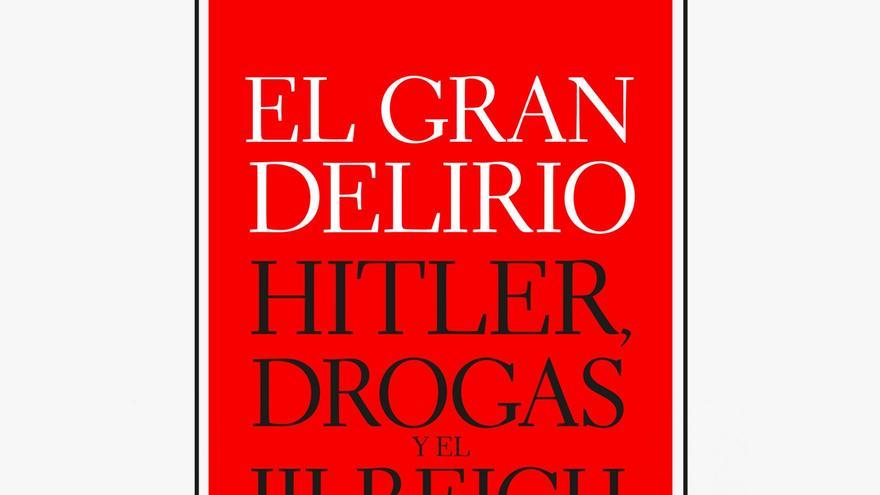
No hay comentarios :
Publicar un comentario